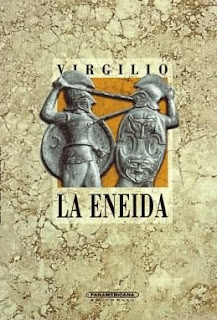A los doce años Horacio se despertó en mitad de la noche con la clara imagen de una hermosa maquina reluciente en su cabeza.
Hijo único y tardío de un humilde matrimonio que murió en un accidente de auto cuando tenía diez años, quedó a cargo de su único pariente. Un tío solterón, hermano de su madre y lleno de manías que lo cuido bien pero nunca se intereso mucho por sus cosas. Estas vivencias hicieron de Horacio un chico callado y solitario que se pasaba gran parte de su tiempo soñando. Terminó la primaria con buenas notas y empezó a trabajar como ayudante en el taller de Don Mariano. Con el correr de los años aprendió muchas cosas sobre mecánica, electrónica y armado de maquinarias. Poco a poco fue perfeccionando su invento soñado seguro de que sería una herramienta imprescindible. Dibujó infinitos planos que se iban sucediendo y cambiando, tomó notas en muchos cuadernos de tapa dura que guardaba ordenados por fecha en una caja de madera que el mismo construyó, lustró y pintó en su tapa con grandes letras doradas “Calador de Acero”.
Al cumplir dieciocho años su tío falleció y Don Mariano que le había tomado cariño, lo dejo mudarse a una pequeña pieza arriba del taller de reparaciones. Nada que pase por sus manos queda sin ser arreglado o convertirse en otra cosa de uso práctico. Siempre se lo siente martillando, puliendo, lijando y al final del día emerge sonriente, totalmente sucio y con algún artefacto de su invención en las manos. Pero ciertamente el calador de acero, como él lo llama, es su sueño maestro.
Juana, como muchas otras chicas de pueblo, estudió corte y confección en la academia de la sociedad de fomento. Las revistas de moda que llegaban de la capital alimentaban su imaginación. Podía pasarse la tarde sentada en la vieja silla de mimbre del patio de la casa paterna con una pierna colgando del apoyabrazos. La balanceaba distraída con un lápiz en la boca y el bloc de hojas cansón sobre su falda. Dibujaba incansable los modelos que algún día formarían parte de su exclusiva colección.
Una tarde de verano en la que no habia mucho que hacer los encontró paseando por la plaza principal. Ella charlando con sus amigas y el solo, como siempre, mirando el piso en busca de una piedra que patear.
El amor nació entre ellos en cuanto se vieron. Empezaron a encontrarse los domingos como al descuido y sin hacer verdaderas citas. Conversaban durante horas y muchas veces Juana salía disparada para su casa porque se le pasaba el horario que su madre le imponía para estar devuelta. Horacio se marchaba con el recuerdo de su sonrisa y un sentimiento de tristeza por tener que esperar hasta el próximo encuentro para volver a verla.
Unos meses después en que estos encuentros se habían sucedido entre la ansiedad de verse y la desazón de separarse, Horacio se animó a mostrarle sus atesorados dibujos del calador de acero. Juana quedó deslumbrada y escuchó con absoluta atención lo que Horacio le contaba. No entendía mucho sobre tecnicismos, pero no le importaba, lo miraba fascinada viendo como su expresión cambiaba cada vez que nombraba el artefacto.
Desoyendo todos los consejos de la familia de Juana para que esperen un tiempo y se conozcan mejor, los jóvenes decidieron casarse. Un año después del primer encuentro, el diez de enero a las once de la mañana, una hermosa novia entró en la humilde capilla del pueblo.
Juana diseño y cosió su vestido blanco. Un modelo delicado y lánguido bordado con pequeñas flores de raso que fue el comentario de todos los que presenciaron la ceremonia. El día que lo terminó y se lo probó frente al antiguo y enorme espejo de su cuarto se juró que sería el primero de muchos otros modelos diseñados por ella.
Horacio la esperaba en el altar extasiado por la visión de la hermosa mujer que amaba. En cierta forma, todavia le costaba creer que haya aceptado pasar a su lado el resto de sus días.
El obsequio de bodas de la familia de Juana fue un terreno con una pequeña casa que poseían en las afueras del pueblo, en campo norte más allá de la ladera del cerro Negro. Un lugar solitario que a ellos les pareció un paraíso. Horacio se encargó de los arreglos, construyó un corral y un establo para las dos vacas que también recibieron como regalo de bodas. Pintó la casa de blanco y Juana la decoró con floridas cortinas y muebles rústicos. En los fondos del terreno crecían arboles frutales plantados hace años. Ellos armaron una huerta y pensaron en un negocio común de conservas y quesos artesanales que venderían en las ferias dominicales del pueblo. Al regreso de una corta luna de miel en la Capital, se mudaron a su nuevo hogar.
Horacio armó su taller en el patio trasero de la casa, instaló ordenadamente sus herramientas y en un armario con llave guardo la gran caja de madera con los planos del calador de acero. Juana puso la maquina de coser bajo la ventana mas grande de la sala y su gran espejo de cuerpo entero a un costado. La vida matrimonial comenzó con los sueños intactos, el amor latente y la decisión de convertir en realidad todo lo que ambos imaginaron desde chicos.
Catorce años después parecían vivir cada uno su propia vida. El matrimonio había llevado la relación a un estado de abulia profunda. En la casa, de apenas dos habitaciones, se movían como sombras que solo se cruzan por las rutinas diarias.
El entorno no ayudaba. En verano la extensa pradera era un canto de amarillos y ocres. Los pastos se quemaban con el sol intenso y solo al atardecer era posible respirar un poco de brisa fresca. Los inviernos eran aun peor, lluviosos al principio y helados después, los obligaba a estar sentados cerca de la salamandra con los ojos perdidos en libros o en su defecto en la pantalla de un televisor que solo trasmitía noticias rurales.
Horacio asumió que su invento era irrealizable. Sin los fondos suficientes ni el apoyo de un profesional que confiara en sus dibujos, jamás podría llevar a cabo ni siquiera un prototipo. Poco a poco dejo de lado su pasión por los inventos y solo agarraba las herramientas para trabajos que mantenían la vieja casa en pie. El resto del tiempo cuidaba los animales, la pequeña huerta o ayudaba a su mujer con las conservas y los quesos artesanales para vender en el puesto los fines de semana.
Juana por su parte vio alejarse cada vez mas su casa de alta costura. Lejos de la capital, lo único que cosía eran vestidos blancos para comuniones o bodas. Algunas veces le pedían el vestido de una madrina o de una quinceañera. Pero jamás aceptaban sus propuestas dibujadas en esbeltos figurines. Siempre elegían aburridos modelos de escote espejo y mangas farolito. Finalmente no dibujó más, se limitó a coser lo que le pedían y si no había pedidos cosía bolsas para el pan, manteles, caminos para mesitas y cualquier otra cosa que pudiera vender junto a las conservas.
Las herramientas de Horacio se empezaron a oxidar y la maquina de Juana dormía cubierta por un retazo de tela para que no junte tierra. De la misma forma se fueron oxidando sus almas y no hubo retazo que pudiera cubrirlas del resentimiento. El amor, la admiración y todos los sentimientos buenos que se tenían se transformaron en un soportarse por obligación.
Juana empezó a reclamarle a Horacio no haber tenido hijos. No habían visitado medico alguno, pero ella estaba segura que era culpa de él. A Horacio no le importaba, no quería hijos de esa mujer que no perdía oportunidad de reírse de sus sueños, de su invento fallido. El calador de acero era su hijo y murió sin haber nacido.
La primavera de ese año se convirtió en verano antes de tiempo. Hasta los pájaros parecían desorientados. La tierra se seco temprano y el polvo lo invadía todo. Juana se afanaba en el intento de barrer varias veces al día pero era una tarea inútil. Los muebles y el piso estaban permanentemente cubiertos por una fina capa de tierra amarilla que deslucía todo. Horacio había agarrado el vicio de fumar, tal vez por el aburrimiento o tal vez para molestar a Juana que pese a su disgusto solo consiguió que no fumara adentro. Esperaba el atardecer con su brisa mas fresca para sentarse en una silla de paja en la galería del frente y fumaba tranquilamente mientras miraba el humo gris subir pesado hasta el techo de tejas y formar unas nubes falsas que tardaban largo rato en disiparse. Cuando se hacia de noche la brisa desaparecía y llegaban los insectos. Juana gritaba desesperada para que cierre la puerta y él sonreía con cierta malicia sin moverse siquiera. Ella le había pedido varias veces que compre esas lámparas eléctricas que matan los bichos, pero a él le parecía una crueldad andar electrocutando moscas y polillas nocturnas. Cuando volvía del pueblo en la camioneta siempre tenía una excusa para justificar el olvido y soportaba la cantinela de su mujer con la expresión que mas usaba en su presencia, la de una total indiferencia.
La casa se había llenado de unas hormigas gordas y negras que Juana no lograba combatir. El las observaba divertido porque parecían mas inteligentes que su mujer y nunca se acercaban a los montoncitos blancos de azúcar con veneno que ella les dejaba en la cocina.
Una tarde con un sol que parecía más inclemente que nunca, Horacio daba vueltas para no ir a limpiar el corral de los animales. Salió a la galería y prendió un cigarrillo apoyado contra la pared de la casa esperando que pronto llegue el atardecer.
Un grito histérico de Juana lo sobresaltó. Venia desde el pasillo lateral que comunicaba con el patio trasero donde ella solía colgar la ropa lavada.
Caminó pesadamente levantando tierra seca con sus alpargatas y pensando que cosa la abría hecho gritar de esa forma. La encontró parada de espaldas en el ancho pasillo y se acercó despacio para ver que miraba tan quieta con las manos crispadas agarrándose la cabeza. Junto a la pared blanca de la casa se levantaba un hormiguero gigante. Parecía la maqueta de un volcán. De la boca grande y oscura que lo coronaba una interminable fila de hormigas negras iban y venían. Un surco profundo las guiaba directo a una pequeña rajadura en la pared donde desaparecían y volvían aparecer cargando cosas de la casa.
Juana giro sobre sus talones y lo miró con una furia que Horacio desconocia hasta ese momento. Tenía los ojos encendidos y los labios habían desaparecido por la forma en que apretaba la boca. Cuando hablo su voz se escuchó congestionada, se le trababan las palabras al pronunciarlas. “Es tu culpa” le dijo, “las hormigas están invadiendo la casa y no te importa, como no te importa nada”. Estaba realmente sorprendido por la descontrolada furia de su mujer y no supo que responder, le pareció ridículo que se enojara tanto por unas hormigas. Sin pensar en lo que hacia empezó a reír y una vez que empezó no pudo detenerse. Las carcajadas le brotaban incontenibles, le lloraban los ojos y tuvo que agarrarse la panza y doblarse sobre si mismo por el dolor que le provocaba el esfuerzo.
Sintió el golpe en la nuca y el mundo se puso negro.
Cuando despertó sintió la boca seca y miles de cosas caminando por su cuerpo. No podía moverse, de eso estaba seguro. Le dolía la cabeza como si le hubiera estallado el cráneo. Volvió a perderse en un mundo raro donde flotaba y no sentía dolor. Cuando despertó nuevamente, era de noche. Podía ver el cielo oscuro con miles de estrellas. Trato de dar vuelta la cabeza, pero el dolor en la parte de atrás era tan intenso que se quedo muy quieto y pidió con todas sus fuerzas volver a flotar, a no sentir. De todas formas justo antes de irse a ese mundo sin dolor, sintió nuevamente que miles de cosas caminaban por su cuerpo, bajo la ropa, adentro de sus alpargatas viejas, entre el pelo. En la boca tenia agua, no mucha, pero la trago despacio, agradecido de su frescura y después se durmió.
Durmió y se despertó de a ratos por un tiempo que no pudo definir. Pasaron días, veía la noche, los amaneceres, las tardes. Lo que no entendía era como no moría. Se sabía tirado en el piso sin poder moverse, era imposible estar vivo. Pero esa sensación de cosas caminando lo intrigaba aun más. Cada vez que estaba despierto sentía en su boca agua, jugos extraños, pedacitos de cosas como procesadas o masticadas. Él solo tragaba lo que sentía en su lengua y volvía a perderse en la inconciencia.
Abrió los ojos y sintió que su cuerpo se movía, muy lentamente. Bajo su espalda podía sentir miles de cosas caminando. Eran apenas perceptibles pero lo llevaron hasta la galería bajo el techo donde se sentaba a fumar. Sintió mas cosas en la boca que tragó con ganas, estaba hambriento. Movió los ojos para los costados. Seguía sin poder girar el cuello. No vio a Juana por ningún lado. La casa parecía abandonada. Trato de emitir un sonido, de gritar, pedir auxilio, pero no pudo y el adormecimiento volvió a el lentamente hasta que todo se volvió negro una vez mas.
Se duerme y despierta en periodos más cortos. Pudo levantar las piernas flexionando las rodillas. También levantó su mano izquierda y la puso a la altura de la cara. Tiene las uñas largas y esta sucio de tierra.
Despertó con mucho frio. Finalmente pudo mover la cabeza hacia los lados. Todavía le duele, pero se soporta. El pasto amarillento desapareció. En su lugar hay tierra partida por el viento de otoño, pronto el frio va a ser insoportable en la galería, necesita entrar a la casa, prender la salamandra. ¿Dónde estará Juana?
Hoy despertó sintiendo pequeñas gotas en su cara. El tiempo de las lluvias llegó. Logró levantarse y arrastrar su cuerpo dentro de la casa. Moverse desde la galería y cruzar la puerta le demando un par de horas. El frio y la humedad le calaban los huesos. Para su sorpresa la casa esta casi vacía. Cerró la puerta, se envolvió en la alfombra mugrienta que heredo de su madre hace muchos años y volvió a dormirse rendido por el esfuerzo.
Cuando finalmente se pudo levantar del suelo, encender la estufa y hervir un poco de arroz que encontró perdido en la alacena, el invierno estaba instalado en el campo norte. Las hormigas habían desaparecido, al igual que su esposa. Se sentía muy débil, pero de todas formas logro abrigarse con lo que encontró en el ropero y salir de la casa. Los animales no estaban, la camioneta tampoco. Caminó los tres kilómetros hasta el pueblo con pasos lastimosos, descansando cada tanto tirado al costado del sendero con la esperanza de ver algún vecino que lo ayude, pero en esa época del año nadie iba por esa zona.
Finalmente vio las luces del pueblo cuando ya era noche cerrada y sentía que se congelaba. Con las últimas fuerzas logró entrar al bar de Don Aurelio agarrado de las paredes. El pobre viejo casi se muere por la impresión de ver llegar a ese despojo humano, sucio, con barba de meses y un rejunte de ropa colgando de los huesos. Tres parroquianos que demoraban el cierre del boliche pidiendo mas bebida, corrieron a sostenerlo justo antes de caer al suelo.
En el pueblo todos pensaban que se había ido. Lo imaginaban viviendo en otro lado, enamorado de otra mujer. Le contaron que Juana dijo a todo el que la quisiera oír “Mi marido me abandono” llorando a moco tendido. Dos días después de aparecer por el pueblo salió para la capital manejando la camioneta sin despedirse de nadie. Los padres se veían poco por el pueblo después de la partida apresurada de su única hija. Venían a misa los domingos o a comprar algunas cosas al almacén, pero ya no hablaban con nadie ni participaban de las actividades vecinales como siempre lo habían hecho.
A Horacio no le importó. Lo que realmente le preocupaba, lo que no podía dejar de pensar era como había sobrevivido todo ese tiempo. ¿Las hormigas lo habían mantenido con vida? Se prometió volver el verano siguiente y buscar el hormiguero. De alguna forma tenia que agradecerles lo que habían hecho por el, aunque esto sonara totalmente ridículo.
El medico que lo atendió no podía comprender como había sobrevivido con semejante golpe en la cabeza. El por su parte no hizo denuncias ni declaraciones. Contó una historia vaga respecto a un accidente lejos de la casa que lo inmovilizó por días y aseguró que tal vez por eso Juana creyó que la había abandonado. A muchos la historia no les cerraba, pero Horacio se mantuvo firme en sus dichos y mientras se recuperaba del todo la cuestión fue quedando en el olvido, casi como si nunca hubiera pasado.
Cuando el nuevo verano llegó estaba totalmente recuperado. La propiedad de campo norte le pertenecía solo a el ya que la familia de su esposa no estaba interesada en un lugar sin perspectiva de explotación alguna y no tuvieron problemas en cederle el titulo de propiedad. De Juana le contaron poco, cosas sueltas sobre un trabajo en un taller de costura en la capital. Horacio sospechaba que la familia conocía la historia real de lo que había pasado y buscaron una forma discreta de sacárselo de encima. Para él fue mejor de esa forma, no quería saber nada con Juana, pero la casa en campo norte le interesaba y mucho.
Pidió prestada una motocicleta a un conocido y se fue para la casa abandonada. Se instaló con todo lo necesario y esperó pacientemente que el volcán de tierra se formara y la colonia de hormigas comenzara su trabajo estival. Durante ese tiempo ordenó las pocas cosas que había dejado Juana en la casa. Pero por mas que buscó no encontró su caja de madera con los cuadernos y planos del calador de acero. Por un momento pensó que ella se la había llevado pero después llego a la conclusión de que seguramente la había destruido y la odio más por eso que por haber intentado matarlo.
El verano terminó y las hormigas no regresaron. Totalmente decepcionado volvió al pueblo sin saber que haría de su vida.
Don Mariano le ofreció nuevamente trabajo en el taller con la posibilidad de vivir en la piecita de arriba. Sintió que volvía al principio o lo que era peor, que retrocedía. De todas formas trabajar lo hizo sentir útil y cuando se quiso acordar ya estaba otra vez soñando con construir el calador de acero. Entre reparaciones de planchas y otras tonterías, dibujaba los planos según los guardaba en su memoria. Cuanto más avanzaba, mas feliz se sentía.
Una tarde muy fría, sonó el teléfono del taller. Él estaba totalmente abstraído en uno de sus dibujos y la voz de mujer del otro lado de la línea lo sorprendió. Era una voz que amablemente le pedía que fuera al colegio porque la caldera se había roto y hacia mucho frio en las aulas.
Mientras caminaba las dos cuadras que lo separaban del colegio golpeado de frente por un viento intenso, recordó haber oído hablar de una nueva maestra. Una porteña joven y muy linda según comentaban.
La maestra lo recibió con una sonrisa y lo acompaño hasta el sótano del pequeño edificio donde funcionaba la escuela. Durante el breve camino ella no dejó de hablar sobre el problema a reparar. Pudo percibir que la joven tenía conocimientos sobre el funcionamiento de una caldera y eso lo lleno de asombro.
Reparo el desperfecto rápidamente y encendió la vieja maquinaria que se quejo un poco hasta prender completamente. Se presentó en la dirección para informar que todo estaba listo y encontró nuevamente a la joven mujer quien al despedirse le tendió la mano y le dijo “me llamo Alicia ¿y Ud.?”, por alguna razón solo pudo contestar “Horacio” le estrecho rápidamente la mano y volvió al taller caminando tan rápido que llego casi sin aire.
Desde esa visita al colegio no pudo sacarse a la maestra de la cabeza. Se sorprendía con un destornillador en el aire a medio camino de un aparato a reparar, sonriendo como un bobo y pensando en el renegrido y brillante pelo de la maestra. Sus ojos grandes y expresivos con pestañas largas. Los hoyuelos apenas perceptibles que se le formaban cerca de la comisura de los labios cuando sonreía. Cuando esto pasaba se decía a si mismo que era una tontería, porque la había visto solo una vez y no conocía nada de ella.
Pero en un pueblo chico eso es fácil de solucionar. Como quien no quiere la cosa comenzó a preguntar. La gente no tenia problema en hablar de los demás y pronto supo que era soltera, que había solicitado un empleo en el interior y que los chicos la adoraban.
Finalmente se dejó de dar vueltas y una tarde bastante fría la esperó a la salida del colegio. La invitó a tomar café con bizcochuelo casero en lo de Don Aurelio. Ella acepto y comenzó una amistad que se prolongó en los meses.
Llegó el verano nuevamente y también los días lindos para pasear por la plaza del pueblo. Todos hablaban de la pareja y hacían apuestas sobre cuanto tardarían en irse a vivir juntos. Por su lado Alicia y Horacio tenían muchas cosas en común. Ella resultó ser hija de un mecánico de autos, que al igual que Horacio siempre estaba reparando algo. Su madre murió cuando tenia ocho años así que se crio muy cerca de su padre. Pronto aprendió a manejar herramientas y conoció los secretos del funcionamiento de muchos mecanismos. Como hace muchos años atrás, Horacio se atrevió a mostrar los dibujos y notas del calador de acero a una mujer. Desde ese momento Alicia no dejo de aportar ideas y mejoras en muchos aspectos técnicos. Él estaba halagado por su interés y deslumbrado por sus conocimientos.
Después de pasar las tardes juntos cuando regresaba a la pieza donde vivía se daba cuenta que la extrañaba. Su relación con Juana parecía algo lejano y perdido en la memoria. Era increíble que haya pasado tan poco tiempo desde esa tarde en que todo se volvió negro y de alguna forma nació otra vez.
Decidido la citó en la plaza y le confesó sus sentimientos sin muchas vueltas. Alicia sonrió y le dijo que nada de su historia anterior le importaba, también lo quería y eso le parecía lo único importante.
Se comprometieron una mañana de ese verano con un juramento raro para muchos pero especial para ellos. Juraron construir juntos el calador de acero.
Horacio le comentó su idea de vender la propiedad de cerro norte. Con el dinero podrían comprar la casita de la Señora Virginia, una solterona que falleció el invierno anterior. Estaba ubicada en el pueblo cerca del trabajo de los dos, era luminosa, bien construida y con pocos arreglos quedaría perfecta.
Alicia se entusiasmo tanto que le propuso ir en ese mismo momento hasta la propiedad abandonada y arreglarla un poco para sacarle una foto. La podrían publicar en el diario zonal y tener más posibilidades de una pronta venta. Se subieron al viejo auto de ella y marcharon con algo para almorzar, cosas para la limpieza y la cámara de fotos.
Llegaron cerca del mediodía. La casa se encontraba bastante mal, pero Alicia no se desanimo. Le dijo que primero podían comer algo y después limpiarla un poco, sacar las cortinas roídas y acomodar unas flores silvestres en la galería. De esa forma, la foto tomada de lejos, tendría un aspecto más agradable para publicarla en el aviso de venta.
Se sentaron a comer sobre unas piedras no muy lejos de la galería del frente de la casa, riendo y hablando animadamente.
Entre risas, Alicia se golpeó el brazo con la mano como cuando uno mata un mosquito. Horacio le preguntó si estaba todo bien y ella dijo “solo era una hormiga”.
Entonces las vio, quedó petrificado con un bocado a medio masticar en la boca. La enorme mancha negra que avanzaba a espaldas de Alicia cubría metros de extensión. No pudo emitir sonido, aunque algo en su cerebro le dijo que debían huir y rápido.
Alicia se levantó de un salto tirando por el aire el plato plástico con restos de almuerzo y comenzó una danza frenética acompañada de gritos desesperados. Sus manos no daban abasto para sacarse la enorme cantidad de hormigas que en cuestión de segundos cubrieron su cuerpo, su cara, entrando y saliendo de la boca abierta. De pronto se quedó quieta y miró a Horacio con los ojos desorbitados. Lo que parecía ser una masa de hormigas con forma humana, cayó al suelo desapareciendo medio cubierta por los altos pastos que habían crecido en el abandono.
Con horror Horacio vio como el cuerpo inerte de la mujer que hace unos instantes reía con el, empezó a deslizarse lentamente hacia el costado de la casa. Era llevada por miles y miles de negras hormigas. Sin poder evitarlo siguió el extraño cortejo. Cerca de la pared lateral vio el hormiguero, gigante, mucho mas grande que aquel que desesperó a Juana. Este media más de dos metros de alto, la boca que lo coronaba era enorme y tenía muchos surcos profundos alrededor por donde las negras y gordas hormigas iban y venían.
Metieron el cuerpo de Alicia por la entrada del gigantesco volcán de tierra hasta hacerlo desaparecer. Después lo rodearon y empezaron a subir por su ropa. Las sentía bajo los pantalones, bajo la liviana camisa veraniega, adentro de sus zapatos y hasta entre su pelo. Sin poder evitarlo fue empujado y avanzó el también hacia la enorme entrada. Flotando al ras del suelo, sus pies no llegaban a tocar la pared del hormiguero, solo subía y subía en el aire, hasta que lo bajaron al interior oscuro, húmedo y con un penetrante olor a tierra removida. La oscuridad era total. Sentía el movimiento a su alrededor pero no veía nada, desesperado giraba la cabeza a un lado y al otro tratando de ver. Pronunció el nombre de Alicia un par de veces, con una voz apenas audible, tenia miedo de gritar y que todo se desmorone quedando atrapado en ese agujero por siempre.
Fue entonces cuando sintió que se volvía loco. Cuando todo lo real dejó de existir en su mente. Delante de sus ojos se abrió una brecha de luz. Como si alguien corriera lentamente dos cortinas de tierra y de la abertura brotara una luminosidad brillante.
La línea de luz se hizo cada vez más grande y pudo ver que lo que se corría no era tierra. Eran hormigas, cientos, miles, millones de hormigas abriéndose a la vez para dejar al descubierto una enorme maquina plateada que irradiaba una luz enceguecedora. Asustado retrocedió sin pensarlo y sus talones golpearon contra algo duro. Cayó sentado sobre lo que parecía ser un banco de madera, tanteo sin atreverse a mirar hacia atrás y reconoció su lustrada caja de madera donde atesoro por años los planos del calador de acero. Ahora, finalmente lo tenía terminado delante sus ojos.